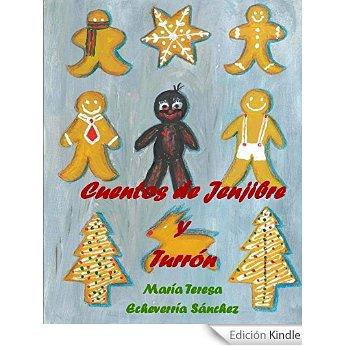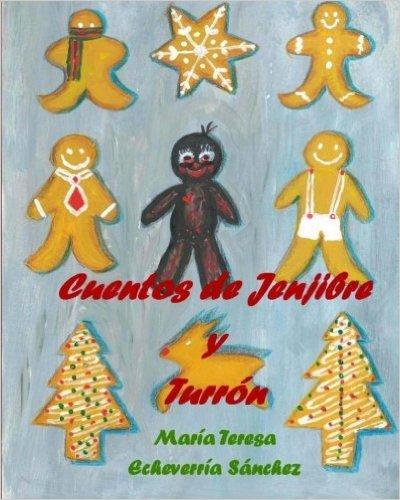Ana tejía sin descanso. Hacía rato que no sentía los dedos, estaban tan entumecidos que no parecían suyos. El entrechocar de las agujas se perdía en la madrugada. El frío de la casa se metía en los huesos y en el alma. No había dinero para calefacción ese invierno. Fuera, enormes montones de nieve escondían coches y caminos, amortiguando cualquier sonido. En diciembre la ciudad se congelaba, al igual que sus habitantes. La Navidad se aproximaba a pasos agigantados, haciendo aflorar la nostalgia y el desaliento que escondía en el corazón. Se sintió más sola que nunca.
El niño se despertó: ─Mamá ¿ha nevado?─. Contestó la madre: ─¡Si, cielo! Otra vez─. Y como un rayo salió de la cama y se acercó a la ventana. Su mirada de infante se iluminó de alegría. Desayunaron la leche muy caliente con el pan y se arreglaron para salir. Hoy tocaba mercado y había muchas posibilidades de vender todos los guantes y bufandas que había tejido durante los últimos días. El abrigo terminó de envolver las diferentes capas de ropa que llevaban para soportar las bajas temperaturas. El pequeño tosió varias veces. El sonido bronco de los pulmones añadió otra arruga de preocupación al rostro de Ana. La calle en invierno no era el mejor lugar para un pequeño de cinco años.
Amanecía cuando salieron de casa. A mitad de camino Ana observó en la basura algo inusual: un pequeño árbol de Navidad, viejo y medio destrozado, destacaba entre los deshechos, lanzando señales de socorro con sus brillos de escarcha. Decidida lo cogió. Intentaría recomponerlo, se le daba muy bien arreglar pequeños cachivaches. Fue un gran día de ventas, todas las prendas fueron adquiridas. Un suspiro de alivio escapó de su pecho. El niño tosió de nuevo. Habría que comprar medicinas. No sobraría mucho dinero para comida. Tuvieron la suerte de encontrar unos cuantos trozos de carbón, tirados en mitad de la carretera, perdidos por algún camión de carga. Los recogieron con mimo, compraron la medicina y se metieron en casa al amor de la lumbre.
Después de la frugal cena, el niño se durmió. Ana limpió cuidadosamente cada esquina del reciente hallazgo. Recompuso las ramas del abeto sujetándolas firmemente con alambre. Entre ellas, escondido, apareció un diminuto duende de madera, sucio y destrozado. Le quito los harapos e hizo un traje de punto a juego con un gorro. Vistió al muñeco y repintó los ojos y la boca, casi difuminados. Cuando finalizó, colocó el adorno en la repisa de la ventana. El árbol parecía contento y el duende, colgado de un hilo dorado, se columpiaba feliz con su sonrisa de estatua.
Ana tejía vuelta tras vuelta, sin descanso; oyó dar las once y las doce. Sintió el paso de las horas en sus manos, cansadas de tejer bufandas. Ningún ruido interrumpió su concentración aquella noche, ni oyó las campanadas del reloj. Un sinfín de artículos de punto se amontonaba sobre la mesa. Agotada, optó por acostarse un rato: ─Seguro que pronto amanecerá─ Pensó. Miró el despertador de la repisa. Marcaba las doce y cuarto de la noche ¿se habría estropeado? Sus ojos se dirigieron al ventanal donde se observaba el reloj de la iglesia: señalaba exactamente la misma hora que su despertador: ─¡Qué extraño!─ Pensó ─He trabajado durante mucho rato. Tengo una enorme cantidad de prendas terminadas y solo han transcurrido dos horas desde que comencé a tricotar. ¡Es imposible!─ Reflexionó Ana. Confusa y agotada se durmió al lado de su hijo.
La luz del amanecer despertó a los felices durmientes. La muchacha se levantó rápidamente, visiblemente descansada. Había algo inusual en la casa. Observó el pequeño apartamento. Los cuatro muebles que poseían, viejos y desvencijados, lucían como nuevos bajo una luz dorada de sol de invierno. La estancia estaba caliente, el carbón seguía ardiendo con fiereza, como si acabara de ser echado al fuego. Las prendas de punto se alineaban en un perfecto montón, mullido y suave que olía a lavanda. El pequeño tosió sin agonía. El jarabe y el calor de la casa le sentaban bien. El aroma de un pastel recién hecho los atrajo hasta el horno. Un dorado bizcocho se cocía para el desayuno. Encantados, tomaron el delicioso alimento y se prepararon para salir a vender sus mercaderías. Al poco rato estaban de vuelta en el hogar. La totalidad de las prendas habían sido adquiridas en unos minutos. Ana no podía creer en su buena estrella y, desde la muerte de su marido, por fin, sonrió.
Llegó Nochebuena. Semanas antes, la muchacha estuvo trabajando sin parar. Había tejido montañas de prendas de punto que se vendieron sin el menor esfuerzo. La popularidad de sus géneros había traspasado las fronteras del mercado. Mucha gente de toda la ciudad venía exclusivamente para adquirir una de sus labores. Su puesto se había hecho más grande y confortable. Las noches la cundían como nunca: sus manos se transformaban en una máquina rápida y perfecta de tejer. Aunque seguía sin entender el modo en que se dilataban las horas de vigilia y oscuridad, hasta el punto de encontrarse descansada y feliz cada mañana. A esto había que añadir la sorpresa de encontrar un tierno pastel, cada mañana, cociéndose en el horno. Una enorme sonrisa iluminó su rostro. Por fin el futuro presentaba un rostro amable y esperanzador. Podrían disfrutar de la Navidad plenamente. Ana y el pequeño salieron a la nieve para jugar.
Desde la ventana el pequeño duende de madera, aupado en las ramas del árbol de Navidad, observó a Ana y al niño, mientras se lanzaban bolas de nieve. Su carita de muñeco se curvó en una sonrisa. Oyó la ronca voz del abeto susurrar: ─¡Buen trabajo, elfo!
¡Felices Fiestas!
María Teresa Echeverría Sánchez