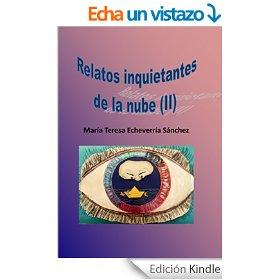Menfis, 2418 a C.-
Jafra se moría. Los médicos y sacerdotes no pudieron evitar el fatal desenlace. A su lado, sin moverse siquiera para tomar un bocado, estaba Meresanj. Durante tres días tuvo entre las suyas las manos del monarca. En los pocos periodos que éste recobraba el sentido, el dulce rostro de su esposa le reconfortó más que cualquier remedio que los médicos le pudieron suministrar.
De madrugada, su espíritu le abandonó para siempre entre el llanto de su amada. No pudieron separarla de su lado hasta que se personó Hetepheres en la cámara real para hacerla razonar.
─Hija, debes dejar que se lo lleven al templo. Tienen que comenzar a tratar su cuerpo cuanto antes para que el faraón pueda utilizarlo en la otra vida.
─Madre, es tal el dolor que siente mi corazón que sólo tengo ganas de morir, de acompañarle en su larga travesía.
─Morirás cuando Horus decida. El dolor de tu corazón es terrible, lo sé por experiencia cuando perdí al amor de mi vida, tu padre, ¿recuerdas? Ven conmigo Meresanj, tu sitio está fuera de aquí, con los vivos.
La reina se dejó llevar por su madre hasta sus aposentos. Mientras tanto, el cadáver de Jafra fue conducido a un pequeño templo cercano al palacio donde dio comienzo el proceso de momificación. El tiempo que duraba este ritual, de setenta días, ayudaba a mantener el equilibrio del estado en la transición del poder; el nuevo rey no podía ser presentado a los dioses (coronado) antes del funeral de su predecesor, pero tenía que ir tomando las riendas del imperio sin que se hiciera notoria su presencia.
Ya en el templo, el cuerpo del monarca se colocó encima de una mesa antropomorfa adaptada a la forma anatómica con la intención de facilitar los movimientos de los asistentes que realizarían este complejo ritual. En presencia de un sacerdote que portaba la máscara con cabeza de perro de Anubis, el dios funerario, fue lavado concienzudamente con agua perfumada de azahar y canela. Con un cuchillo ceremonial el sacerdote hizo el corte en el costado por el que se fueron sacando las vísceras. Lavadas con vino de palma y especias tostadas se colocaron en los cuatro vasos canopos, que simulaban la efigie de los dioses que protegerían los órganos del faraón hasta el más allá. En el interior del vaso de Amset se puso el estómago y el intestino grueso. En el de Hapi, el intestino delgado, en el de Duamutef, los pulmones y en el de Quebesenuf, el hígado y la vesícula biliar. Tanto la vejiga como el corazón se quedaron en su lugar, no queriendo separar del cuerpo el principal centro del espíritu que residía en la víscera roja y musculosa. Se extrajo el cerebro a través de la nariz con un gancho especial para ello. Se lavó el interior del cuerpo con perfumes y fue sumergido en un baño de natrón que deshidrataría el cuerpo completamente. La cara se tapó con linos blancos mientras los ojos y la lengua se secaban a su vez con el calor de los vientos desérticos.
Pasados unos setenta días se sacó el cuerpo de su baño de sales para ser lavado nuevamente con aceites perfumados. Se rellenó la cavidad torácica y abdominal a base de aceite de cedro, resina de mimosa, extracto resinoso de aloe perfoliata, canela, corteza de laurus cinnamonius, corteza de laurus cassia, resina líquida de pinus cedsens, betún de bitumen judaicum del Mar Muerto, mirra pura quebrantada y machacada, serrín y cinamomo, cera fundida y especias, antes de ser cosida y sellada con cera. La cavidad craneal se inundó de trozos de lino blanco empapados en aceites perfumados. Ya estaba listo para comenzar a ser vendado.
Se cortaron cuidadosamente los trozos de lino que tenían un nombre especial, dependiendo del lugar donde se aplicara. Se comenzó el vendaje por los miembros superiores. Se sellaron los agujeros de la nariz con cera de abejas, así como los oídos. La cabeza y la boca llevaron vendas Harmajis, la venda de la Diosa Nejet se ponía en la frente, la de Hathor, señora de On, sobre la cara, la de Thot sobre las orejas, la de Nebt Hotep sobre la nuca. Un total de veintidós piezas compusieron el mapa de la cara. Los sacerdotes embalsamadores iban desgranando oraciones dependiendo del lugar que vendaban con el lino empapado en aceites resinosos. Cada trozo de lino se revisó para que estuviera exactamente colocado donde debiera. Entre capas de vendaje fueron introduciendo los amuletos de protección y las fórmulas mágicas que ayudarían al difunto a llegar al tribunal de Osiris y pasar la prueba del peso del alma. Las dos piernas fueron atadas y vendadas como si fuesen una sola, adoptando la posición osiriaca. Sobre la cabeza se colocó una corona de paja, símbolo de la verdad, para que el difunto pudiera pronunciar el Ma-Kheru, la palabra de la Verdad. Se la roció con incienso y agua lustral para lavarle de sus impurezas, y se entregó a los familiares para que le dieran el último adiós. Cuando éstos abandonaron la estancia se procedió a realizar la apertura de la boca con el hacha Nu. Ya lista para su último traslado, la momia fue introducida en un ataúd de madera ricamente policromada, decorada con toda clase de invocaciones a los dioses, y éste se colocó dentro de uno más grande, esta vez de piedra dura y oscura que protegería al faraón para toda la eternidad.
El sarcófago, a bordo del barco funerario, llegó a la orilla en la que esperaba la muchedumbre para acompañarlo en su último viaje. Ya en tierra, el cortejo fúnebre se dirigió hacia la tumba, encabezando la procesión Menkaura y un sacerdote, seguido por dos trineos tirados por una yunta de bueyes donde el sarcófago junto con los ricos enseres, joyas y alimentos fueron conducidos hasta la pirámide. El sepulcro fue bajado hasta su cámara y sellados los accesos. Quedaron abiertas las capillas del nivel superior en las que los sacerdotes y allegados podrían adorar y honrar al que acababa de morir. El difunto se había convertido en dios. El día terminó con un gran festín en honor del faraón muerto.
Durante el periodo de luto, Meresanj recibió la visita del futuro faraón en sus aposentos. Demacrada y apenas con fuerzas, hizo una respetuosa inclinación de cabeza. Hasta que no fuera nombrado rey no se postraría ante él.
─Reina Meresanj, observo que sin la presencia de mi padre a tu lado, estas habitaciones se han quedado demasiado grandes para tu uso. Por lo tanto te agradeceré que a la mayor brevedad recojas tus cosas y te traslades al reciento de las viudas.
─Así lo haré pero cuando se cumpla el periodo de luto. Todavía no eres el faraón para darme órdenes.
─Quiero tus pertenencias fuera de aquí el mismo día del entierro, sino ya me encargaré de “ayudarte en tu traslado”.
─¿Y la boda con mi hija, cuando se celebrará?
─Todo a su tiempo. Aunque no será mi pareja real. Ya decidiré si la tomo como esposa o concubina.
─Jafra deseaba que ella fuera la esposa real para perpetuar el linaje de reyes. ¿Vas a desobedecer el deseo de un muerto?
─Los deseos de mi padre no son los míos. Tenías poder sobre él pero no lo posees sobre mí.
Se acercó hacia Meresanj con la cólera pintada en la cara y a punto de sacar un puñal de su cintura. De repente la reina se quedó con los ojos en blanco y de su boca salió una voz sobrenatural, ronca y poderosa que dijo:
─Soy Tot protector de Meresanj. Nunca harás daño a mi protegida o tu alma será eternamente pasto de los chacales. Tu paso por el reino de los vivos será breve, solo durará seis años y al séptimo morirás.
Menkaura se quedó blanco del susto y pasó unos momentos hasta que la sangre volvió a fluir por sus venas. Cuando Meresanj recobró el sentido, el futuro faraón había desaparecido de la estancia. Se sentó en un sillón a sollozar mientras apretaba en una de las manos un medallón con la efigie de su marido.
Cuando Menkaura se instaló en el poder, los templos fueron abiertos al culto de inmediato, contraviniendo las órdenes de los dos últimos faraones. Con esta norma se hizo muy popular entre sus súbditos que necesitaban un lugar para orar y ubicar a los dioses. Convencido de que las palabras que pronunciara la reina habían sido fruto de su imaginación, el faraón consultó una nueva fuente. Un sacerdote de Tot le confirmó el augurio que recibiera de boca de la reina. Después de meditar sobre su corta existencia, procedió a engañar a los dioses para ganar tiempo a la vida. Ordenó colocar multitud de lámparas, que encendía por la noche, entregándose ininterrumpidamente a los placeres para disfrutar cada instante de estar vivo. Así creyó que burlaba al oráculo, pues los seis años resultaron ser doce, tras convertir las noches en resplandecientes días.
A los pocos meses de la muerte de su esposo, Meresanj le siguió al más allá. No fue autorizada por Menkaura a construirse una mastaba a la sombra de la pirámide de su marido. Sin tumba donde alojarse, Hetepheres, su madre, le cedió la suya que ya estaba terminada. Allí quedó su cuerpo oculto y olvidado, mientras los milenios se sucedían ininterrumpidamente.
Londres 1884.-
El doctor Kensington se hallaba feliz aquella mañana. Casi un año después de conseguir la momia de Meresanj, esposa del faraón Jafra, al fin, iba a desvelar su cuerpo delante de una multitud de personas, que habían pagado una bonita suma de libras por ser testigos de la apertura de la momia de una reina egipcia.
Había tardado en recobrar la salud pero ya se encontraba en plena forma. Quizá demasiado eufórico para el gusto de su hija que le miraba de hito en hito mientras éste no paraba quieto en la casa, ora escribiendo su tesis, ora recibiendo a diversos personajes de la más alta sociedad.
Antes de las diez, Kensington se encaminó al cementerio, como hacía cada mañana, para visitar la tumba de Elizabeth, su mujer. Habló con ella largo y tendido sobre las malas pasadas que su mente le había jugado en los últimos meses. Se rio de esta sarta de temores y fruslerías que le habían conducido a un estado semivegetal. Su mente, un buen día, recobró su conducta analítica y volvió a ver la vida exclusivamente como un científico. Al mismo tiempo recobró sus ilusiones y, con ellas, las ganas de terminar con una tarea inacabada, la de desenvolver a su momia favorita.
Había estudiado, volumen tras volumen, todo lo que los autores versados en el tema habían publicado de aquel tiempo en el que la reina había sido consorte del afamado Jafra. Visitó la tumba en la que se halló el cuerpo de Meresanj. Pudo percibir el gran amor que sentía la madre de la misma por su hija, al cederle su tumba y escribir en varios de los muros mensajes de ternura maternal. Admiró una estatuilla de ellas dos juntas. La madre con el brazo encima de su hija, en actitud protectora. Tenía tantas ganas de encontrarse cara a cara con ella que tuvo que reprimir el deseo de ir al Museo de Historia Natural donde se guardaba, entre otros sarcófagos, y abrir las vendas antes de la cita de la tarde.
Soñaba con ella. En sus ensoñaciones, la egipcia se confundía con la imagen de su esposa. Aquel rostro moreno de ojos negros que, por unos segundos, se vestía con sedas y encajes y sobre todo con la sonrisa de su esposa, llenándolo todo. Se despertaba ardiendo de deseo por una mujer muerta hacía más de mil años.
Llegó el primero a la cita en el museo, que cordialmente le había cedido su sala más grande y ampulosa. Asistirían miembros de la más encumbrada sociedad, incluso de la realeza. Pensó en su hija mientras preparaba el instrumental. Había intentado convencerle de que suspendiera el acto. Dijo que tenía miedo… ¿De las momias? Pero si estaban muertas… Le costó negarse a su capricho, sobre todo porque era la viva imagen de su madre: con una larga cabellera rubia, ojos azules y piel blanca casi transparente. Sacó un guardapelo de su esposa pintado en porcelana que en su interior guardaba un pequeño mechón de su rubio cabello. Lo tomó entre sus dedos para olerlo. Todavía guardaba el aroma de ella, la mujer que más había amado hasta la fecha, quizá ahora eclipsada por la reina egipcia. ¿Quizá su recién nacido amor era malsano? … El amor nunca lo era.
Los invitados fueron llegando puntualmente hasta que la sala se encontró abarrotada. El doctor procedió a dar una pequeña charla sobre el escenario histórico en el que había vivido la reina egipcia. Luego explicó los pasos que se seguían para el proceso de momificación, muy familiares para la mayoría, ya que era el tema de moda. ¿Quién no tenía una momia en su salón, para presumir delante de sus amistades?
El ataúd de madera fue sacado sobre una mesa con ruedas. El doctor Kensington procedió a romper los sellos del sarcófago, asunto que se complicó porque parecían resistirse. Por fin quedó a la vista la momia en todo su esplendor. Aparecía recubierta de arriba abajo de papiros con preciosos dibujos y diversas fórmulas de protección.
El doctor no pudo por menos que acariciar aquellas reliquias con veneración. El tacto le resultó curioso porque daba la sensación de que aquella criatura estaba viva, a pesar de llevar todos esos vendajes encima. Él sintió la potente llamada de ella para que la ayudara a desembarazarse de los vendajes y poder emerger a la luz.
Sin pérdida de tiempo, Kensington cogió unas tenazas y fue cortando los gruesos vendajes que la recubrían. Se encontró con el primer talismán, pero no resultó un escarabeo, tal y como incluían todas las momias que ya había desenvuelto anteriormente, sino un crucifijo con una inscripción en el dorso: “A mi amada esposa Elizabeth”. El hombre no entendía cómo aquella joya que regalara a su mujer hacía décadas, había podido llegar hasta allí. Siguió desenvolviendo la momia mientras un aroma de violetas, el perfume de su esposa, le llenaba las fosas nasales. La prisa por llegar al rostro de la reina egipcia se transformó en pura vehemencia al arrancar los últimos vendajes del cráneo. Entre sus dedos se deslizó una preciosa cabellera rubia que se enredaba en un camafeo prendido en los restos de ropa del torso. El hombre gritó horrorizado al reconocer el cráneo de su esposa reposando entre sus manos mientras unas palabras surgían de aquella boca descarnada: “Meresanj, la protegida de Tot y Hathor, descansará eternamente en los brazos de los dioses. Cualquiera que ose romper su sueño eterno, perderá su alma que será tragada por Ammyt, la devoradora de los muertos”.
Los asistentes al acto vieron cómo en el instante en el que el doctor Kensington rompía los sellos reales, una neblina verdosa procedente de dentro del sarcófago, invadía la sala haciéndoles toser y llorar. Cuando aquello se disipó, observaron con pavor al doctor inclinado sobre la momia intacta, gritando y balbuceando como un demente. El pelo de su cabeza se había vuelto blanco como la nieve y su rostro presentaba el aspecto de un anciano.
Todos salieron de allí en silencio. Ninguno de los presentes volvió a asistir jamás al desenvolvimiento de momia alguna.
El doctor Kensington pasó el resto de su existencia en un manicomio, donde no halló sosiego alguno ni aún con las más potentes medicinas. Cuando murió, su cuerpo yació al lado del de su esposa en aquel cementerio que solía visitar tan asiduamente.
La momia de la reina Meresanj desapareció sin dejar rastro. Nadie de los presentes la buscó ni quiso saber su paradero.
NOTA DEL AUTOR: La reina Meresanj existió en realidad y fue esposa del faraón Kefren (Jafra). Su sarcófago se encuentra actualmente en el Museo de El Cairo. En 1927 fue descubierta su tumba y el sarcófago que contenía unos cuantos huesos. Según los estudios que se realizaron, fue despojada de sus tesoros, robados por los ladrones de tumbas, incluso de sus manos al ser enterrada con multitud da anillos. Según una autopsia de aquellos años, demuestra que tenía cincuenta años y que murió por una infección dental; su cráneo presentaba una forma inquietantemente ahuevada, propia de las representaciones de Amarna.