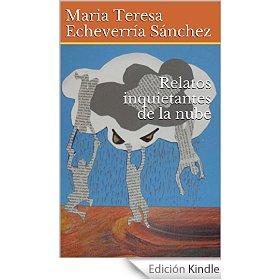Ifigenia es una de las historias incluidas en el libro Relatos inquietantes de la nube. (para kindle y en libro) (Podéis seguir el enlace de Amazon pinchando en las imagenes.
11-IFIGENIA.-
Se despertó medio ahogado. Alguien le oprimía la garganta. Forcejeando se sentó en la cama. Boqueaba mientras intentaba deshacerse de su agresor invisible. Incrédulo, tomó conciencia de que el enemigo era él mismo. Sus manos todavía seguían apresando firmemente el propio cuello. Intentó relajarse. Poco a poco aflojó los músculos de los brazos y pudo separar las tenazas de carne de la garganta. Por fin se levantó y se dirigió al baño. En el espejo observó las huellas de sus dedos impresas en la piel, marcadas de violeta y negro.
El muchacho se esforzó en recordar el sueño. Volvió a sentir la horrible sensación de huir, desesperadamente, de una presencia enorme y pesada que se abalanzaba sobre él, con el claro propósito de arrancarle la cabeza. La angustia regresó instalándose en sus pulmones. Respiró hondo. Hoy era Día de Todos Los Santos. Sonrió al recordarlo. Ese era el origen de su pesadilla. Por fin había llegado el momento que tanto había esperado. A partir de medianoche se encontraría inmerso en la vigilia del Día de Difuntos. Era el instante escogido por él y sus compañeros. La pandilla tenía por delante varias horas para prepararlo todo para la gran fiesta: disfraces, comida y mucho alcohol. Habían pensado hasta el último detalle.
Telefoneó a los colegas. Quedaron en la puerta del supermercado para ultimar compras. Nada más salir de casa una ráfaga de aire le abofeteó el rostro con violencia. Sorprendido, dirigió los ojos al cielo. Había estado lloviendo durante la noche, pero ahora las nubes se deshilachaban rápidamente, partidas por unos dedos de viento que las rasgaban. No le gustó la sensación de desasosiego que se instaló en la boca del estómago y que no le abandonó durante el resto del día. Cuando llegó a la cita, los demás ya estaban allí. Durante unos segundos hubo risas, chistes y bromas. De repente se hizo el silencio en el grupo. Todos se miraban las marcas amoratadas que cada uno lucía en el cuello.
—¡Qué casualidad! Hemos debido sufrir la misma pesadilla— Dijeron varios de ellos, riendo tontamente, tratando de restar importancia al momento. En cuestión de segundos la situación se había vuelto extraña e inquietante.
Terminaron las compras haciendo un esfuerzo conjunto por recobrar el buen humor. El carro se llenó hasta arriba de docenas de bolsas de aperitivos. En el fondo descansaban las cinco botellas de whisky que pensaban consumir en el lugar de reunión. Escondieron todo aquello en el maletero de uno de los coches, y cada uno regresó a casa para comer con la familia. Esta vez no llegaron al hogar con el fastidio pintado en el rostro, como solía ocurrir cuando tenían que separarse. Un halo de descontento y temor se había ubicado en el grupo de amigos. Todos querían huir de la compañía mutua, ayer tan deseada, y refugiarse en el calor de la familia. Al fin y al cabo era un día festivo, de estar en casa. Samuel pensó en los dulces que consumiría a los postres: buñuelos de viento y huesitos de santo. Se relamió de gusto. Justamente cuando introducía la llave en la puerta, un enorme gato negro se materializó de la nada y saltó sobre su cabeza, arañándole el rostro entero. Los alaridos de terror atrajeron a su padre que logró liberar al chico del ataque de la fiera. El felino se evaporó entre los helechos del jardín.
—Debe ser el gato de algún vecino que se ha vuelto loco. Tendré que llamar para que se lo lleven— Dijo su padre empujándole al interior del coche.
Mientras le curaban en el hospital, fueron acudiendo a urgencias el resto de los integrantes de la cuadrilla, presentando idénticas heridas a las suyas. Entre ellos ya no hubo más bromas ni risas. Se cruzaban miradas de temor y desconcierto. Nadie entendía las coincidencias fatales.
—Imagino que no saldrás esta noche ¿verdad? El médico ha dicho que te conviene descanso para que curen bien las heridas.
—Iré solo un rato con mis amigos. Ya tenemos todo comprado y es una pena que se eche a perder la noche. Llevamos preparándola hace varias semanas.
El resto de la tarde el joven la dedicó a tocar la guitarra, a jugar a la consola y a comer todos los buñuelos que le cupieron en el estómago. Cada vez que tragaba uno de aquellos exquisitos bocados, un toque de angustia tañía como una campana en su esófago.
A eso de las once se puso el disfraz. Los chicos irían ataviados de esqueletos y las chicas de vampiras, así lo habían acordado. Se echó un último vistazo en el espejo. Algo no iba bien en su cara. No había alegría ni ilusión en la mirada. Los arañazos le desfiguraban el rostro y el temor campaba a sus anchas en las pupilas dilatadas.
Sus padres se mostraron reticentes a dejarle marchar pero, al fin, cedieron. Con una capa negra envolviéndole de pies a cabeza, desapareció en la noche, camino de la reunión, dejando como eco la espantosa mentira que acababa de largar a sus progenitores:
—Estaremos en casa de un primo de Juan. Sus padres han consentido en que se celebre allí la fiesta.
Anduvo un buen trecho observando el cielo. Seguía sin llover. Las nubes aguantaban el vendaval de viento que las arrojaba unas contra otras. La luna, llena y espléndida, aparecía colgada del cielo, escondiéndose en la bruma, intermitentemente, como haciendo señales de Morse. Samuel vislumbró el muro más bajo de la tapia del cementerio; en las sombras distinguió a varios de sus amigos. Cuando, por fin, estuvieron todos, saltaron la pared con sumo cuidado de no pincharse con los cristales que, como dientes de tiburón, se colocaban listos a desgarrar cualquier cuerpo que estuviera a su alcance. Encendieron las linternas y se encaminaron con pasos vacilantes y temerosos al centro del camposanto.
Meses les había llevado elegir la tumba apropiada. La idea había partido originariamente de una de las chicas que, habiendo leído un tratado de ocultismo, propuso abrir un portal entre los muertos y los vivos en la noche de Difuntos. Los demás, tomaron la propuesta como algo divertido y misterioso, limitándose a seguir la corriente a la compañera erudita. Dividieron el cementerio en cuadrantes iguales y cada uno, después de peinar su zona, propuso y defendió una tumba elegida al azahar, estudiada meticulosamente. La preferida, debido a la genial propuesta de su defensor, había sido la de Samuel.
En cuanto divisó la silueta de la estatua supo que esa tumba sería la predilecta. Era una antigua sepultura del siglo diecinueve, cubierta de hiedra y zarcillos de rosal silvestre. Se erigía sobre el viejo y renegrido sepulcro una pétrea escultura de tamaño natural, que encarnaba a una mujer joven y sensual, de larga cabellera ondeante, que apoyaba sus manos en una balaustrada de piedra, simulando un balcón. El mármol aparecía negruzco y lleno de verdín en algunas zonas, como picado de viruelas. Aun así, el aspecto de la joven era impresionante. Su mirada, blanca y vacía, se perdía en lontananza. La barbilla puntiaguda, denotaba determinación y altanería. La desconocida, llamada Ifigenia, según rezaba la placa de la tumba, era muy hermosa. Las fechas de nacimiento y muerte, medio borradas por el paso del tiempo, denotaban que se trataba de una adolescente. El descubrimiento se convirtió en el centro de muchas conversaciones estivales entre la pandilla. Y, por fin, ahí estaban, en la noche de Difuntos, intentando que la fallecida volviera a la vida.
A media noche, abrieron el libro de hechicería comprado en el verano y comenzaron el extraño ritual espiritista, leído en voz alta por una de las chicas. Rodearon con ceniza de madera bendecida todo el perímetro de la sepultura, completando un círculo perfecto.
La chica encargada del ritual, repitió las palabras sagradas enfrente de una temblorosa vela carmesí. Cada amigo se pinchó un dedo con un alfiler y dejaron gotear la sangre encima de la ceniza. La última frase, pronunciada en latín, se perdió entre los cipreses. Apagaron las linternas y los once se cogieron de las manos formando un anillo humano, teniendo como centro la tumba y la estatua, que los contempló con un sobrecogedor silencio. Aun cuando el eco de las fórmulas de nigromante dejó de escucharse, los celebrantes continuaron en la misma posición, esperando que algo ocurriera. La negrura que les envolvía en esos momentos era tal, que parecían suspendidos en la nada. De repente, un ligero temblor de la tierra atrajo su atención. Las miradas se llenaron de pavor y alguien encendió una de las linternas. Un hueco se estaba abriendo en uno de los laterales del enterramiento. El círculo se rompió y todos se agruparon en una esquina temblando de miedo. Poco a poco el agujero se hizo más grande hasta que, súbitamente, algo asomó a la superficie. Una enorme rata gris gruñó molesta por la luz que le daba de lleno en los ojos rojos. Asustada, realizó un gigantesco salto y despareció entre las lápidas. Una carcajada surgió de cada garganta, mezclada con un suspiro de alivio. Las risas liberaron toda la tensión acumulada.
—¿Acaso creías que íbamos a resucitar a nuestra amiga? – Comentó uno de ellos.
—¿Y tú, por un momento, no has pensado que lo habíamos conseguido, eh, listo?— Respondió la que había oficiado el ritual.
Las bromas, que no se habían hecho a lo largo del día, hicieron su aparición. La lápida de la tumba fue invadida de vasos y bolsas de aperitivos. Comenzaron a conversar, primero en susurros, después el tono se elevó en cuanto el alcohol hizo efecto. Ya no encontraban el lugar amenazador, se sintieron encantados de estar allí. Comenzaron a hablar con la estatua, como si ella estuviera viva y fuera capaz de seguir la conversación. Después de tres botellas de whisky la fiesta se disparó.
Samuel apenas bebió. La irrupción del roedor no le había tranquilizado en absoluto. Seguía con todos sus sentido alerta, a la espera de que algo aconteciera. Veía a los demás cada vez más desinhibidos. Varios de sus amigos se subieron a la balaustrada al lado de la chica de mármol. Una de las muchachas sacó su lápiz de labios y emborronó la boca de la escultura. Otra la maquilló. Alguien le ató un pañuelo al cuello. Uno de los chicos en el colmo del paroxismo se hincó de rodillas delante de ella declarando a voz en grito su amor:
—¡Te quiero fría princesa de mármol! ¿Querrías ser mi novia? – El viento sopló entre los cipreses, haciéndoles susurrar.
—¿Es eso un sí? – Replicó con voz pastosa. E incorporándose se acercó a la estatua y la besó en los labios.
Samuel tembló de horror, recordando haber leído en clase de literatura, una historia sobre una estatua que cobraba vida después de un beso; esa narración de Gustavo Adolfo Bécquer, que les había parecido incluso divertida, ahora le producía convulsiones de pánico. Observó con atención la escultura de la muchacha, creyendo advertir en los ojos sin vida una muda súplica. No le gustaba el cariz que estaba cobrando la reunión; quería ser valiente y marcharse a casa , aunque fuera solo; pero no lo fue, y lo único que hizo fue regañar a sus amigos con voz temblorosa.
—¡Ya está bien! ¡Dejad la estatua en paz! ¡Seamos respetuosos con los muertos! ¡Bajaos de allí y vámonos a casa que ya habéis bebido bastante!
—¡Serás aguafiestas! ¡Vete tú si quieres! Nos gusta estar con nuestra nueva amiguita y ella también disfruta con nuestra compañía ¿verdad que sí?
Uno de los jóvenes comenzó a manosear la escultura. Primero los pechos y luego el culo. Los otros le imitaron. Samuel nunca los había visto comportarse de ese modo. Sintió rabia y decepción. La estatua pareció avergonzarse y encogerse.
Los muchachos se bajaron los pantalones ante la lasciva mirada de las chicas que, como locas, coreaban a los adolescentes. Samuel, fuera de sí, se acercó al grupo y los empujó para que cayeran de la tumba. El primero aterrizó contra la tierra, después le siguieron dos más. El resto, miraba divertido el espectáculo desde la balaustrada de la estatua. Ya de pie los caídos, con los rostros desfigurados por la rabia, acorralaron al muchacho, y procedieron a darle una singular paliza. Aunque logró esquivar muchos de los golpes de sus amigos borrachos, una patada le tumbó en tierra, resonando su cabeza, al chocar contra el suelo, como una nuez seca. Perdió el conocimiento en el acto.
Una luz le deslumbró. La luna, en todo su esplendor, iluminaba con luz de plata el enorme cementerio. Se incorporó agarrándose la cabeza entre las manos. Dolía horriblemente. Cuando el mareo pasó, miró a su alrededor. Un silencio terrible invadía el lugar. Sin duda había llovido: un gran charco inundaba todos los alrededores de la tumba. Tambaleándose se dirigió hacia allí. Distinguió varios bultos encima de la lápida. Hallándose ya muy cerca, se detuvo para sortear la extraña balsa de líquido oscuro, casi negro, que parecía tinta china y que rodeaba la tumba. Se agacho y tocó levemente el fluido. En la potente claridad lunar observó que todo aquello era sangre. Esquivó lo mejor que pudo la humedad embalsada y llegó a la lápida. Encima de la losa de piedra, en perfecta formación, se encontraban cercenadas las cabezas de todos los integrantes de la pandilla. Las chicas en un lado, los chicos en el otro, pareciendo mantener una educada conversación. La conmoción le produjo una arcada y vomitó todo lo que tenía en el estómago. Se sujetó a la balaustrada para no caer. Sus ojos desorbitados ascendieron hasta el balcón de mármol. Ifigenia no estaba allí, había desaparecido. El terror le paralizó completamente.
Notó una picazón ardiente en la nuca, alguien le estaba observando. Cada pelo de su cuerpo se puso de punta. Un crujido de piedra le indicó que algo se movía hacia él. No se atrevió a volverse. Se sentía inmovilizado por el horror que se acercaba a su espalda. Al final tendría el mismo castigo que el de sus amigos. Una mano de granito, fría y helada, se posó en su hombro y se quedó allí, quieta. Ese contacto le produjo tal sensación de terror que la inconsciencia le salvó de caer en la locura.
Cuando volvió en sí, escuchó voces lejanas, carreras por el pasillo y al instante se abrió la puerta de su dormitorio:
—¡Levántate dormilón! ¡Antes de ir con tus amigos tienes que arreglar esta leonera!
Sorprendido y tembloroso se dirigió a su madre:
—Mamá, ¿qué día es hoy?
—¡Sí que estás dormido! ¡Es fiesta y no tienes que ir al colegio! ¡Es El Día de Todos los Santos! ¡Levanta ya de una vez que es tardísimo!
Samuel, arrastrándose, entró en el bañó. Grandes ojeras negras enmarcaban unos ojos febriles. Recordó con espanto la pesadilla nocturna. No encontró hematomas alrededor de su cuello. Aun así no pudo reprimir un ataque de angustia. Cuando se sobrepuso, se dirigió al móvil. Marcó el teléfono de uno de la pandilla:
—No puedo ir al supermercado, me encuentro enfermo. No contéis conmigo esta noche.
—Tú también has tenido ese horrendo sueño ¿verdad? Te pensaba llamar ahora. Lee el mensaje de Vanesa. La fiesta se suspende.
Colgó y abrió el mensaje de la organizadora de la reunión:
“Me es imposible celebrar la ceremonia que teníamos planeada esta noche de Difuntos, ya sabéis el por qué, todos hemos “vivido” la misma pesadilla. Ha sido un aviso claro de que no debemos acercarnos a esa maldita tumba. He quemado el libro de conjuros, y salgo de viaje en este instante; no sé cuándo regresaré. Por vuestro propio bien ¡Manteneos alejados del cementerio!
Samuel, después de ducharse y con la cabeza más despejada, se dispuso a salir; necesitaba andar para ordenar sus ideas. Siempre que estaba confuso, caminar le ayudaba a sentirse mejor. Abrió, muy despacio, la puerta de la calle esperando, aterrorizado, recibir una bofetada de viento, tal y como sucedía en el sueño de la noche anterior. No fue así; se vio deslumbrado por un sol espléndido flotando feliz en un cielo sin nubes. El calor del astro rey le sacudió el frío y el espanto que se habían adherido a su alma. Respiró tranquilo mientras andaba a toda velocidad, sintiendo su ánimo renacer. Una extraña fuerza le empujó en dirección al camposanto: se notaba igual que un autómata manejado por unos hilos invisibles. No sentía temor; bajo la luz diurna era fácil envalentonarse. Se internó por el sendero, que tan bien conocía, de sus investigaciones del pasado verano, desembocando en la tumba de Ifigenia. Allí estaba la estatua, resplandeciente, embriagadora y aterradora. Observó con suma atención su pétreo rostro: el corazón se le desbocó porque algo había cambiado en él. Una mueca de crueldad y vileza se había dibujado en la dura piedra. Los ojos de la estatua parecieron cobrar vida, de repente, y le devolvieron una mirada espeluznante. El estómago se encogió en un doloroso espasmo, y antes de quedar paralizado a merced del ser pétreo, corrió como alma que lleva el diablo hasta llegar a casa. Nunca más volvió a pisar el cementerio. FIN
María Teresa Echeverría Sánchez. (autora).